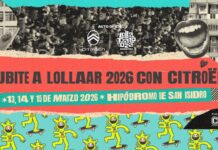Por Juan C. Sánchez Arnau
Después de un amplio estudio estadístico de la evolución del comercio entre los cuatro
países miembros desde la creación del Mercosur hasta el presente (1990/2022)*,
llegamos a las siguientes conclusiones:
- El Mercosur no ha sido un factor de generación de comercio importante para
los países miembros. Los intercambios intra-Mercosur han crecido ligeramente
por encima del comercio total de sus miembros: representaban el 10,63% del
comercio total de los cuatro países en 1990 y hoy llegan al 11,25%. Hubo un
fuerte aumento del comercio en los primeros ocho años de vida del acuerdo,
llegando el comercio intra a representar el 23,23% del total, para sufrir un
fuerte descenso posterior que se acentuó a partir de 2010. Recordemos que en
1998 se produjo la crisis financiera en Brasil y la devaluación del real que luego
afectó al resto de los países miembros y que en 2010 la crisis financiera fue
global y afectó en forma considerable la marcha del comercio internacional. - Esta falta de dinamismo del Mercosur se ha dado en un contexto de reducción
arancelaria global, en paralelo con la instrumentación de los acuerdos de
Marrakech (los aranceles promedio n.m.f. aplicados por Argentina al inicio de
los años noventa eran del orden del 33%, mientras que actualmente llegan al
12,29%) y a pesar de la ampliación de los márgenes preferenciales entre los
países miembros, que eran cercanos al 7% y hoy no superan el 0,3%. - Contrariamente a las tesis basadas en las teorías de la integración regional bajo
un régimen de equilibrio general, el caso del Mercosur ha demostrado una vez
más, gracias al análisis empírico de las corrientes comerciales que, como toda
liberalización del comercio ha tendido a “fijar” las “ventajas comerciales
reveladas”. De este modo las ventajas relativas previas se han hecho más
evidentes. - El resultado ha sido que han aumentado el comercio de productos primarios y
las manufacturas basadas en tecnología media, en desmedro de los bienes
basados en recursos naturales y las manufacturas basadas en baja tecnología,
que han perdido participación en el comercio total. Mientras que aquellas
manufacturas basadas en alta tecnología parecieran también estar perdiendo
relevancia en el comercio intra-Mercosur. - El gran factor detrás de este resultado es la Tarifa Externa Común (TEC), que
reserva un mercado para los sectores más dinámicos de Brasil y es neutro para
los productos provenientes de los restantes, cuyos productos de exportación
tienen fuerte vinculación al mercado mundial (sus transacciones no son,
genralmente, afectadas por los márgenes preferenciales). - Otro factor que ha tenido relevancia en este proceso es la evolución del tipo de
cambio real. En el caso de Argentina hemos observado una fuerte vinculación
entre la evolución de sus exportaciones e importaciones al Mercosur y la
evolución previa del Tipo de Cambio Bilateral con Brasil. El mismo fenómeno lo
observamos con relación a las exportaciones e importaciones totales de
Argentina (es decir a todos los mercados) y la evolución del Índice del Tipo de
Cambio Multilateral: la fuerte devaluación del 2001/2002 generó un fuerte
aumento de las exportaciones y de las importaciones totales en los años
2
siguientes (casi una década), que volvieron a bajar en la medida en que la
moneda se revaluaba. El aumento del índice entre 2015 y 2019, también
explica en alguna medida la recuperación del comercio a partir de 2020.
Mientras que la revaluación que observamos a partir de 2019, quizás esté
preanunciando una nueva caída del comercio en el 2023/2024.
- Cuando el tipo de cambio fue alto ha jugado en contra de Argentina:
– generó un pobre comportamiento de las exportaciones (por ejemplo
entre 2001 y 2007 las exportaciones argentinas crecieron menos que las
de cualquier otro país sudamericano).
– encareció el equipamiento y atrasó el desarrollo tecnológico.
– favoreció la desnacionalización de sectores claves de la economía (los
activos argentinos eran muy baratos y las empresas brasileras
compraron grandes empresas (Acindar, Alpargatas, Loma Negra,
Quilmes y varios frigoríficos) a precios a veces irrisorios y sin que
hubiera ninguna intervención del Estado para evitar la creación de
situaciones monopólicas sectoriales o que sectores importantes de la
economía quedaran en manos de nuestros competidores. - Si observamos ahora con detalle la evolución del comercio de Argentina con el
Mercosur a partir de 1995 (es decir cuando el acuerdo ya estaba totalmente en
marcha) podemos observar:
i) Que la participación de las exportaciones al Mercosur en el total de
exportaciones del país, llegó a un máximo del 35,65% en 1998, que
cayeron bruscamente hasta el 2003 (consecuencia de la crisis de
aquellos años y a pesar de la devaluación) para recuperarse en los años
siguientes, hasta llegar a un nuevo máximo en 2013 (25,17%) y de allí en
más caer hasta el mínimo actual del 17,41%. En otras palabras, hoy el
Mercosur es mucho menos importante para las exportaciones
argentinas de lo que fue al inicio de su existencia.
ii) En el caso de las importaciones el recorrido es semejante en la primera
etapa: de un 22,87% de participación en las importaciones totales en
1995 se llega a un máximo del 38,03% en 2005, para asistir de allí en
más a una lenta declinación y llegar al mínimo actual del 23,59% (menos
de un punto más de lo que era al inicio del Acuerdo).
iii) Como resultado de esta evolución de las exportaciones y de las
importaciones, Argentina ha conocido 15 años con déficit comercial con
sus socios del Mercosur en lo 28 años computados. Acumulando en ese
período déficits por algo más de 26 mil millones de dólares (contra un
superávit de más de 182 mil millones en el comercio con todo el
mundo). - En el plano bilateral podemos señar que:
i) El comercio de Argentina desde el 2002 al 2022 ha sido siempre
deficitario con Brasil, excepto en 2022 y 2019.
ii) En cambio, fue superavitario con Paraguay, excepto en 2007 y 2008 y
hasta 2018, de allí en más, ha vuelto a ser deficitario.
iii) Con Uruguay siempre fue superavitario.
iv) Detrás de estos resultados está la composición del comercio.
Lamentablemente solo contamos con una adecuada desagregación del
3
comercio intra-Mercosur por grupo de productos para el período
2002/2014, pero los resultados son reveladores:
v) Con Paraguay, en dicho período acumulamos un déficit en
“commodities” (alimentos, bebidas, materias primas agrícolas,
minerales y metales y combustibles) , de casi 2.000 millones de dólares
y un superávit de 5,2 mil millones en manufacturas.
vi) Con Uruguay el superávit fue en ambos sectores: 4,7 y 5,8 mil millones
de dólares a favor.
vii) En cambio con Brasil, acumulamos un superávit de 43 mil millones en
“commodities” y un déficit de 64,6 mil millones en manufacturas.
- Como consecuencia de todos estos factores, hay desequilibrios estructurales
entre los países miembros (obviamente con excepciones en algunos años):
– Uruguay es deficitarios frente a los otros tres miembros
– Paraguay también lo era hasta 2015 (solo tenía superávit frente a
Uruguay) pero a partir de ese año siguió siendo deficitario con Brasil y
pasó a tener el superávit ya comentado con Argentina (en el que
posiblemente tenga un rol importante la provisión de granos de soja
para moler en las plantas argentinas).
– Argentina es superavitario frente a Uruguay y ya vimos la evolución con
Paraguay y es deficitario frente a Brasil
– Brasil es superavitario frente a los tres restantes - El Mercosur se ha convertido en un “corsette” para la política comercial, no
tenemos acuerdos de comercio preferencial con quienes nos interesa y el
Mercosur nos obliga, vía el Acuerdo y la TEC a mantenernos dentro de un
esquema con objetivos hoy divergentes a los nuestro. Uruguay (el país más
perjudicado por este esquema), en cambio, está tratando de salir de esta
situación proponiéndose ir adelante con acuerdos independientes con China,
Turquía y con el Acuerdo del Pacífico. Algunos acuerdos bilaterales podrían
brindar un fuerte crecimiento a nuestras exportaciones pero no podemos
concretarlos porque estamos atados a las decisiones de política comercial del
Mercosur. El ejemplo de Chile es un claro ejemplo en la materia. El proyecto de
Acuerdo Mercosur-Unión Europea, pudo haber sido un camino para salir de ese
“estrangulamiento”, pero las recientes posiciones de Francia y Brasil sobre el
mismo, hacen difícil imaginar que pueda concretarse en el futuro próximo.
Independientemente de estas consideraciones estrictamente comerciales, también
debemos mirar al Mercosur como un instrumento de “disciplinamiento” de nuestras
relaciones con Brasil. Le dio un marco institucional a una relación compleja, llena de
intereses contradictorios y de algunas posibilidades de coincidencias y de construcción
común importante. De todas formas la realidad siempre se impone: el Mercosur tiene
intereses distintos para sus miembros y aquellos temas que para algunos sectores en
Argentina parecen como algo central, en Brasil no son más que un tema, si no
marginal, al menos no tan importante. Es una transcripción de cómo nos vemos uno a
otro pero dentro de un marco convencional.
Obviamente los problemas de Argentina van más allá del Mercosur: sufrimos ante
todo la ausencia de políticas de inserción en el mundo coherentes con nuestros
intereses (la política comercial es el mejor ejemplo) y vivimos afectados por políticas
4
macroeconómicas fundamentalmente equivocadas. La mejor demostración de ello es
que las exportaciones de Argentina han crecido menos en la última década que las de
cualquier otro país sudamericano.
No hay que “matar” al Mercosur, pero hay que repensarlo. Más allá del marco político,
nos servirá como un acuerdo de libre comercio, nunca como un mercado común (que
por otra parte no ha conseguido ser) en un marco de entendimiento (nada fácil por
diferencias de objetivos naturales) con Brasil. Y mantenerlo como una posibilidad para
la expansión comercial de PyMes y empresas medianas que no tienen capacidad para
entrar en otros mercados.
De todos modos la relación de Argentina con Brasil no se limita al Mercosur. Hay otros
grandes temas de la relación bilateral de gran importancia. Algunos nos encuentra
enfrentados, particularmente los de carácter político y algunos geopolíticos. Mirando
hacia adelante, sin embargo, tenemos hoy una nueva oportunidad. Esta incluye
algunos elementos nuevos. Primero la posibilidad de generar políticas comerciales
comunes que nos pongan al margen de la competencia Estados Unidos-China. Es
posible que los intereses de Argentina y Brasil sean convergentes en más de un
terreno frente a las dos grandes potencias ¿Seremos capaces de articular políticas
comunes y llevar con nosotros a los otros miembros del Mercosur? Segundo, los
nuevos recursos en materia de gas de Argentina podrían ser una fuente de
abastecimiento importante para Brasil ante la declinación de la provisión de gas de
Bolivia y el elevado costo del “presalt” brasilero. Esto solo se puede concretar en el
marco de un acuerdo de largo plazo que comprometería a nuestro país como
abastecedor confiable y a Brasil como comprador solvente.
*Juan C. Sánchez Arnau (con la colaboración de Tadeo Quintela): “Argentina y el
Mercosur. Balance de Treinta años de comercio”, en cuarenta cuadros y gráficos estadísticos
sobre el comercio de sus miembros y el comercio intra-regional. Fundación Encuentro Federal,
junio de 2022.